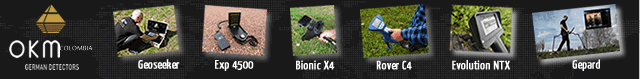

La tradición sigue intacta, con los mismos rituales y sin apoyo tecnológico.
Popayán fue fundada en 1537, y tan solo 30 años después comenzó a celebrar la Semana Santa consiguiendo enriquecerla a través de los años con el aporte de bellas imágenes, traídas en su mayor parte de España y Quito.
Pero, para entender por qué las procesiones de esta ciudad fueron declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco en el 2009, hay que conocer detalles como que su Semana Santa no ha tenido interrupciones nunca e, incluso, durante las guerras civiles se convenía una especie de armisticio temporal a fin de que no se suspendiera.
Aunque también hay que destacar la figura histórica del maestro Guillermo Valencia (1873-1943), fundador de la Junta Permanente Pro Semana Santa en 1939, una institución dedicada a conservar y transmitir a las nuevas generaciones el patrimonio religioso, cultural y tradicional, constituido por los objetos que conforman las procesiones. Así lo relata el miembro más antiguo de esta junta, Alberto Vallejo,
que por 42 años ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad.
“Vivimos todo el año para la Semana Santa. Nos llamamos ‘comunidad semana santera de Popayán’”, resalta Vallejo, no sin dejar de poner de relieve que el hecho de estar inscritos en la lista de obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad de la Unesco rebasó las fronteras patrias.
También es una celebración que mantiene ocupada a la población todo el año y está presente en cada conversión y tertulia, destaca Vallejo.
PROTECTORES DE LA TRADICIÓN
Al contrario de lo que se vive en otras partes del mundo conocidas por su Semana Santa, como Sevilla (España), que incluso cuentan con aplicaciones móviles para seguir el recorrido de los pasos y puestos de fisioterapeutas para sanar posibles lesiones durante la procesión, acá no se permite la entrada de tecnologías o novedades. “En cada paso, por ejemplo, el carguero sale del templo con su garrote cargando y él mismo regresa al templo: no hay reemplazo. Sale a las 8:00 p.m. y y regresa a las 12:00 a.m.”, relata Vallejo. Y si un carguero se retira por algún motivo, se toma como una afrenta a todos. Además, las luces que alumbran los pasos son velas de Castilla, sin baterías ni reflectores. Y si bien hay algunos puestos de la Cruz Roja, están en sitios aledaños, no dentro de la procesión.
LAS ESTATUAS SON PARTE ESENCIAL EN LA CONSERVACIÓN DE ESTA TRADICIÓN
Las estatuas de los pasos son de madera y datan, en su mayoría, de finales del siglo XVII. Van acompañadas por hileras de fieles portando cirios y vestidos con hábitos religiosos. “Fueron traídas de España, casi todas. Otras son de Quito, porque allí hubo unos talladores que venían de España e Italia, y enseñaron a tallar a gente de allí. Esto constituye un patrimonio que llevamos en nuestro corazón y nuestros pensamientos”, concluye Vallejo, quien transmite con sus palabras el amor por la Semana Santa.
Informacion Portafolio.co
