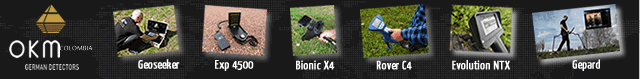


La Universidad Bicocca –de Italia– calculó mal el bombazo mediático de vetar un curso sobre Fiodor Dostoievski en represalia al hambre militarista del mandamás ruso Vladimir Putin. Los académicos de izquierda y los católicos reaccionaron al unísono contra la decisión: publicaron columnas, artículos, mensajes en Twitter. “Prohibir estudiar a Dostoievski como acto contra Putin significa estar locos”, afirmó el senador oficialista Matteo Renzi. Y da en el blanco: ¿qué tienen en común el autor de Anna Kareninna y el exagente de la KGB en la cima del Kremlin? No mucho –por no decir nada–, pero los matices no son propiamente el terreno de los censores.
Ante semejante avalancha de críticas, las directivas se vieron obligadas a recular: la clase se incluyó en la oferta del semestre. No es la primera vez que la mano larga de la censura toca la obra del autor de Crimen y Castigo. Por asistir a las tertulias del Círculo Petrashevski –un grupo intelectual antizarista–, Fiodor purgó una pena de cinco años en una cárcel atroz de Siberia. Sus libros circularon clandestinos en la España de Franco y lo hacen hoy en Kuwait.
La censura tiene mil rostros: el de una universidad que sin pensarlo decide cancelar un seminario por considerar incómodas las posturas de un autor del pasado. El de una etiqueta en redes sociales contra cualquiera que opta por desviarse un milímetro o tres de la ortodoxia biempensante. El del retiro del currículo de colegios estadounidenses de libros de Art Spiegelman. El del signo de suspicacia puesto por los claustros británicos de Chester y Northampton a 1984, de George Orwell, y a la saga de Harry Potter, basados en el argumento que contienen material ofensivo. El de los abucheos a deportistas rusos en competencias internacionales. O el del despido de un músico joven por su lugar de procedencia. La censura causa estropicios en días de paz y noches de guerra.
Un tipo de mordaza, la censura, la emplean los poderosos, las instituciones. El otro –la cultura de la cancelación– lo usan las audiencias, las bases. Coinciden los censores de todos los pelambres en concebir la cultura como el sitio de las luchas de las narrativas y las miradas del mundo y no como un escenario desprovisto de tensiones y disensos. Allí se definen las coordenadas de lo aceptable, los cánones de belleza y los límites de las aspiraciones colectivas. Al entorpecer el circuito de circulación de las obras pretenden extirpar de las disputas sociales las ideas difíciles, las que van a contrapelo.
La censura traza una línea ancha entre los valores aceptados por la mayoría y las voces de quienes se aventuran a pensar por fuera de los preceptos de la popularidad. Esto la hace muy eficaz para congregar voluntades y amontonar likes. ¿Quién en sano juicio no está dispuesto a condenar la guerra? ¿Quién en Occidente no rechaza las pretensiones imperialistas del gobierno ruso en Ucrania, en Chechenia? Las cosas parecen claras, tan nítidas que resulta osado ponerlas en cuestión. Además, la censura simplifica el mundo, con un corte burdo lo divide en dos: el lado correcto de la historia y, por el contrario, la carne para el cañón, la afrenta y la hoguera. También alienta el espíritu gregario y aviva los nacionalismos. Sirve de antídoto a los malestares y los riesgos de la individualidad. En virtud de dispositivos retóricos, buena parte de Europa hoy confunde la palabra Rusia con los desmanes de su gobierno. Así, Dostoievski y Putin terminan medidos con la misma vara como si de lo mismo se tratase.
No son casos aislados
La Filmoteca de Andalucía retiró de su cronograma de proyecciones la película Solaris, de Andrei Tarkovski. Para justificar la censura afirmó que parte del dinero de los derechos patrimoniales van a parar a las arcas del gobierno ruso. La Royal Opera House de Londres sin comenzar siquiera le puso punto final a la temporada de ballet del Bolshói –institución de larga trayectoria– y despidió al director Pavel Sorokin por una supuesta cercanía con Putin. Hasta la Fifa –un organismo de cuestionable criterio para elegir a sus aliados– ha decidido expulsar a los equipos de fútbol de los campeonatos internacionales.
Lo curioso de las medidas es que en lugar de estropear la imagen de presidente ruso, la elevan —para muchos de sus gobernados— al altar de los mártires y de los héroes.
Y lo hace por un motivo vinculado con la peculiar historia del gigante del este. Las relaciones de Rusia con Occidente han sido un ajedrez de peones sacrificados y torres en ruinas. La extensión del territorio y el enorme mosaico de identidades locales vuelven dicho país un mundo aparte que no termina de encajar ni en Europa ni en Asia.
Las fisuras se hicieron visibles tras la Segunda Guerra Mundial, y con los años se han profundizado hasta prender con frecuencia las alarmas por una confrontación nuclear. La verdad, hay un doble rasero para juzgar las acciones de Rusia y las de Estados Unidos: las dos potencias han cedido a los apetitos bélicos pero la Unión Europea ha sido estricta con una –Rusia– al grado de llegar a sanciones y saboteos mientras con la otra ha tenido una diplomacia de gelatina. Ningún artista gringo fue víctima de un saboteo similar al hoy vivido por los rusos cuando sus tropas invadieron Vietnam, Irak o Afganistán.
Un núcleo de los debates contemporáneos explora los límites del ejercicio de la autonomía –libertad– y el vientre de la masa –seguridad–.
De entrada, los censores ofrecen a sus adeptos la certeza de habitar una realidad ordenada por una ideología superior, ajena al picor de las preguntas. Huir de ese relato implica salirse de los márgenes de los mapas y correr el riesgo de provocar iras.
En el prefacio de Rebelión de la Granja, George Orwell narra los contratiempos sufridos por su libro para llegar a las manos de los lectores. Una ficción en clave de las desmesuras totalitarias de Stalin no cayó muy bien en el ánimo de editores y burócratas, sobre todo por la alianza de Rusia y Gran Bretaña para frenar el nazismo a principios de los cuarenta.
Un concepto en apariencia benéfico –la convivencia entre los vencedores de la Segunda Guerra– signó las demás lecturas con la marca de la sospecha. Con frecuencia esta es una actitud de los amigos de la cultura de la cancelación: sacrificar las discusiones en aras de entronizar un ideal que por nada del mundo puede ser escrutado.
Los radicalismos de toda laya –religiosos, políticos, activistas– han adquirido fuerza en el ecosistema de las redes sociales. Los temas públicos y los lenguajes para abordarlos han perdido amplitud, relevancia y densidad. Se han impuesto en la conciencia colectiva las formas biempensantes, correctas. Los portazos en Europa a Dostoievski y a Tarkovski son síntomas de un fenómeno mayor: remite a los tabúes de los pueblos, al temor a la incertidumbre.
El fenómeno es de una magnitud tal que el papa Francisco –el líder máximo de la iglesia que confeccionó el Índice de los libros prohibidos– cuestionó la cultura de la cancelación. Y lo hizo en términos beligerantes: la llamó una suerte de colonización ideológica y alertó del peligro de entronizar miradas dogmáticas.
El discurso del Sumo Pontífice ante los embajadores del mundo con sede en el Vaticano responde a la creciente rabia contra todos y todo. El credo del siglo XXI es el de los indignados.
La práctica de imponer vetos a las ideas distintas menoscaba la democracia. Por supuesto, hay opiniones más informadas y mejor estructuradas que otras. Sin embargo, es el debate libre el mecanismo para sopesar su valor y relevancia. En lugar de silenciar asuntos –no importa la aparente rareza–, la ciudadanía debe someterlos a minuciosos exámenes, pasarlos por el cedazo de la razón. Tal vez así las enormes diferencias de Dostoievski y Putin salten a la vista y no se cometa el atropello de confundir ocho con ochenta.
En esa dirección apunta la carta de un grupo de intelectuales dirigida a la revista Harper’s a mediados de 2020: “La restricción del debate, ya sea por parte de un gobierno represor o de una sociedad intolerante, invariablemente perjudica a quienes carecen de poder y hace que todos sean menos capaces de participar democráticamente. La forma de derrotar las malas ideas es mediante la exposición, el argumento y la persuasión, no tratando de silenciarlas o desearlas”.
Lo dicho: cada quien debe ejercitar el juicio propio a la hora de escoger las batallas en las que se juega el pellejo. También descansa en el individuo el deber de huir de las muchedumbres vociferantes en las plazas y las redes.
Fuente: El Colombiano.
